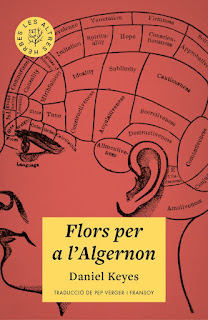El mayor reto al que se enfrenta un escritor francés galardonado con el Prix Goncourt es la presión bajo la que debe planear, escribir y publicar su novela inmediatamente posterior a la concesión de esa distinción: por el eco mediático, no solo en la francofonía, de un premio tan prestigioso; por la recepción por parte de un número elevado de lectores de diversa condición que, tal vez, no habrían leído el libro si no hubiese sido premiado; por la inquieta expectativa de una parte de la crítica, en la espera de poder anunciar una merma en la calidad literaria en comparación con la obra premiada; y, finalmente, en su caso, por la propia exigencia que se impone el autor. El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros (Le Banquet annuel de la Confrérie des fossoyeurs, 2020) es la primera novela publicada por Mathias Enard después de la premiada Brújula y puede leerse teniendo en cuenta todos estos condicionantes, pero su lectura más provechosa es la de inmersión, casi quinientas páginas de puro deleite intelectual.
David Mazon, un etnógrafo parisino, se traslada al oeste de Francia con el objeto de investigar y redactar su tesis doctoral sobre las sociedades rurales y la vida en el campo en la actualidad; como guión de esa investigación, David escribe y transcribe una especie de diario en el que recoge, en principio, el proceso de su indagación, aunque no se abstiene de consignar otros asuntos de índole personal y relativos a la infraestructura de su traslado, un lugar en el que se siente alejado de la civilización en una granja aislada —El Pensamiento Salvaje— rodeada de campos de labor e incómodamente lejos de cualquier lugar habitado —es decir, que pueda cubrir con comodidad sus necesidades básicas—, en las marismas poitevinas. La intención es que el trabajo de campo, cuyo punto de partida y de información sea un centenar de estrevistas a otros tantos lugareños, se prolongue un año. Sin embargo, nada más llegar, David se reconoce bajo el efecto del shock del urbanita, capitalino para mayor escarnio, llegado al campo por civilizar y bajo la disonancia cognitiva entre la idealización del mundo rural y las dificultades cotidianas cuya cobertura, en la ciudad, se da por descontada.
«Le estoy empezando a encontrar el gusto a este diario, es divertido, un poco como hablar con alguien. Se me hace que con la gente de aquí no soy yo mismo, tengo la sensación de estar interpretando un papel. El observador tratando de domesticar un ambiente hostil. Camino sobre huevos. Quizá soy demasiado cauteloso».
La sorpresa, la novedad y, tal vez, cierto sentimiento de superioridad que se otorga debido a su origen en relación con ese mundo rural con el que, sin embargo, intenta mimetizarse, provocan que dedique más tiempo y más energías en registrar sus cuitas en el diario que en la redacción de la tesis en sí, como si ese diario fuera el único enlace que permanece operativo con el mundo de la ciudad, en realidad, su mundo, y la tesis representara la rotura definitiva de ese nexo y su inmersión terminante en el cosmos rural, que, a pesar de sus esfuerzos y de la razón de su estancia, siempre le será ajeno.
El campo, regido por la invariable y previsible sucesión de las estaciones, parece inmóvil, sumido en una rueda que no avanza, que solo gira. Y esa falta de movimiento parece trasladarse también a la sucesión de generaciones, de agricultores y ganaderos, rodeados por avances técnicos pero anclados en un no-devenir circular, una versión alternativa de un nirvana que ha recorrido medio globo para languidecer entre marismas insalubres y campos agotados.
Un modo de vida invariable a lo largo de generaciones conlleva que no solo los pasados se confundan, sino que también se compartan, aun sin saberlo. Incluso en el caso de familias distintas, los mismos sueños, las mismas aspiraciones e idénticas decepciones, fueran estas la concupiscencia embridada por la preceptiva castidad, sostenida a duras penas mediante la oración, del viejo párroco del lugar —el padre Largeau, que observa cómo va disminuyendo la espiritualidad de la región a la vez que se desvanece, a golpes de tentaciones, su devoción—, o las dificultades para llevar adelante una explotación agraria de inspiración ecológica en un medio que considera esa alternativa como una frivolité de jipi no adecuadamente reciclado.
Cuando parecía que el diario, más que nada debido a la inacción de David, agotaba su contribución por puro cansancio, Enard lleva a cabo un cambio de narrador —los capítulos en tercera persona ponen de manifiesto que David se entera de muy poco, contaminado por una irrefrenable procrastinación debida a unos cambios en su vida que no puede asimilar—: se suspende el diario, que se retomará al final del texto, y pasa la voz a un narrador omnisciente, un cambio de óptica, aunque sigue el tono entre sarcástico y descreído que recuerda mucho a David �—si bien ese narrador, al buen entender de ese lector, no tiene nada que ver con David, por más que el contenido de esa parte central, geográfica y temáticamente, del libro pueda sustituir a la tesis que el doctorando jamás redactará—. La primera parte en forma de diario desempeña el papel de introducción al verdadero texto y la última se configura más como epílogo que como conclusión, una vuelta al terreno de lo real en la que las circunstancias colectivas se retraen para dejar paso, esta vez con otro tipo de humor igualmente jocoso, a la accidentada vida rural de David. En es esa parte central y principal del texto donde tiene lugar la verdadera inmersión en las historias de los lugareños en busca de sus antepasados —cambiando episodios históricos al albur, no siempre imparcial, del narrador; trastocando leyendas de origen inmemorial para adaptarlas a sus intenciones; o recaracterizando a los personajes literarios con el fin de validar tesis de dudosa consistencia— y donde se simboliza en una improbable transmigración la quietud de fondo, la invariabilidad de sus circunstancias a través de los tiempos y los avatares de una historia circular, que repite con variaciones mínimas unos hechos que han perdido su capacidad de sorpresa.
Y así discurre la narración hasta llegar a ese episodio central que da nombre a la novela: el pantagruélico e hiperbólico banquete de la Cofradía de enterradores, un exceso inconcebible de dos días de duración —en los que incluso la Muerte suspende sus visitas a los vivos—, en que el gremio celebra la vida —estamos en Francia, claro, un lugar donde comer y beber es tal vez su más alta manifestación—, la equidad frente a la muerte y la alegría por haber consagrado un banquete más; todo ello amenizado por los etílicos discursos de sus numerarios más destacados, entre los que se cuentan, como no podía ser de otro modo, la reivindicación de Gargantúa y otros más confusos como una propuesta de permacultura cementeril. Brindis desgarradores, libaciones interminables, canciones corporativistas —con su forzosa ración de indecencia e irreverencia—, declamaciones oraculares, discursos filosófico-festivos y misteriosos rituales. El discurso oficial de la convención es un alegato escéptico que combina con habilidad a Lucrecio, Rabelais y Montaigne, un argumento a favor de la vida y contra la muerte que, viniendo de quien viene, no deja de tener su enjundia.
«Mis buenos y tristes operarios, gran maestre Secaverga, tesorero Grangargajo, chambelán Pollaúd, camaradas y cofrades, henos aquí reunidos un año más para festejar, a lo largo de dos jornadas, la tregua de nuestra fea tarea, la pausa que el Destino nos concede desde el alba de los tiempos, dos días en los que no daremos los cuerpos a la tierra, en los que la mismísima Muerte nos permite vivificarnos para olvidar lo que todos sabemos: que en sus brazos acabaremos; la última amante, la misma para todos. He aquí, como todos los años desde que el mundo es mundo, el Banquete anual de nuestra Cofradía, en que nos daremos una buena tragantona y llenaremos la panza y la garganta. ¡Alegrémonos, hermanos en la tristeza, y dejemos nuestras largas figuras para entregarnos a ciclópeas carcajadas! Pero ante todo, y como nuestros antepasados, pongámonos a beber, que no sea dicho que los sepultureros rueden bajo la mesa antes de lo que es menester; ya veo cómo acariciáis las frascas con la mirada. Así que tragaremos todos a una, según la tradición de la Cofradía, como en una comuna, y departiremos antes y después de haber bebido, al menos el primer día; luego nos encomendaremos a la divina botella, la santa ampolla que nos ilumina con su sabiduría, y beberemos hasta caer al suelo, tratando en nuestra embriaguez, con todas las ganas del mundo, de hacer inteligibles nuestros borborigmos hasta que el día segundo ya casi ni hablaremos, nos concentraremos en el néctar calladitos hasta el milagro del sueño, y cuando por ventura todos estemos somnolientos, la Muerte retomará sus derechos sobre la vida y nosotros nuestro triste trabajo, como queda dicho en las Escrituras. ¡Es la Tregua! ¡Oh, muerte, encubre tu guadaña! ¡Ten piedad de nuestra pena! ¡Que la Rueda deje de girar!»
La vida en el campo está compuesta de rutinas, unas usanzas que forman parte de su naturaleza y que le confieren su verdadero espíritu; unas rutinas cuya ruptura siempre conlleva un empeoramiento de su estado, incluso aquellas que, en principio, deberían suponer un progreso y no son, en sus efectos, más que señales de una imparable degradación que no pasa inadvertida a los que sufren o disfrutan sus consecuencias.
De regreso al diario, David abandona por un largo período sus apuntes tomados del natural y aquel pierde su carácter de registro de lo inmediato para convertirse en un simple apunte en diferido centrado en temas ajenos a la tesis, una excusa para abandonarla de forma definitiva.
«Compongo cuartetos por diversión a la manera del Testamento de Villon; abandonar la tesis me llevó varios meses, el tiempo para que todo madurara, las verduras y mis planes de futuro. No diré que resultó sencillo, cambiar de vida no es sencillo, es posible, eso es todo. Me pasé horas delante del ordenador escribiendo poemas satíricos antes de darme cuenta de que eso ya significaba algo, de que Calvet [su director de tesis], el pobre, no tenía nada que ver. Pero volvamos a febrero. Lucie se pasaba la mayor parte del tiempo en el Pensamiento Salvaje: ¡qué descubrimienro nuestros cuerpos! ¡Qué alquimia de deseo, qué brujería de lujuria! Lo siento, pero estoy seguro de que en el campo se folla mejor que en la ciudad. Aquí eres más libre; la orgía perpetua de la naturaleza te inspira: el libertinaje de las reproducciones, los insectos, las gallinas, los conejos, los ciervos, los arbustos y las plantas trepadoras. Esos miles de millones de relaciones sexuales constantes se apoderan de ti. En la ciudad, por el contrario, padeces una sexualidad de planta crasa o de coche de bomberos. En París tienes el coito haussmanniano, o bien copulas tocando el pito como un chófer de Uber. Sometí esta hipótesis al juicio de Lucie, y me dijo que era la típica idea chorra de un parisino, luego se me echó encima entre risas. Pero bueno».
El banquete anual de la Cofradía de Sepultureros, una novela desmesurada, en el sentido más rabelaisiano del término, es un libro eminentemente, aunque no solo, humorístico sobre la muerte: François Villon, los cancioneros de los trovadores medievales y renacentistas, las mascaradas de carnaval, cuando lo macabro, por exceso, se convierte en bufonesco con la clara intención de conjurar a la muerte, desacreditar su relevancia y, a la vez, librarse del terror de su presencia mediante la burla. Humor tal vez por primera vez, al menos con esa magnitud, en una obra seria, algunas veces rayando en la circunspección, reflexiva y profundamente erudita; tal vez de forma inconsciente, el propósito del autor no sea otro que abarcar, a lo largo de su obra tomada como un proceso, una variedad de registros amplia que ponga a prueba su pericia no solo en la multiplicidad de tramas, sino también en el propio hecho de narrar; la demostración tal vez puede rastrearse en este mismo texto si se compara la redacción del diario de David, descriptivo, egotista, esquemático, uno diría que casi debido a un ágrafo, con la amplitud y el ritmo de la frase de la parte central, la riqueza del vocabulario —tanto del propio como del prestado por diversos registros históricos de la lengua francesa (vertidos al castellano con gran acierto por el traductor, y no es tarea fácil)— y la capacidad de utilización de recursos narrativos —parodia, ironía, hipérbole y una sabia utilización de los tropos de la cultura popular— poco común en la literatura contemporánea.
Homenaje no solo a la patria chica del autor, nacido en Niort, en pleno Poitou, sino también a la literatura francesa —no solo los más evidentes Villon y Rabelais, sino también Balzac y los grandes narradores franceses del siglo XIX— y a la propia Francia en su primer libro cuya acción se desarrolla en su totalidad en territorio francés, tal vez el libro más francés de Enard.
Otros recursos relativos al autor en este blog:
Notas de Lectura de Brújula
Notas de Lectura de Dernière communication à la Société proustienne de Barcelone
Notas de Lectura de Prendre refuge
Notas de Lectura de Zona