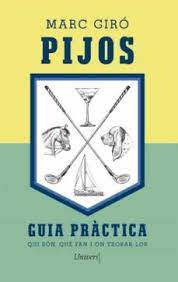|
| Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente. Ramón Andrés. Editorial Acantilado, 2015 |
La palabra suicidio fue acuñada por Thomas Browne en su libro Religio medica (1642), haciéndola derivar del latín sui (de sí mismo) y caedere (matar), para sustituir a la anterior "muerte voluntaria"; el cambio no fue neutro porque el sufijo "cidio" hace referencia a un acto reprobable y punible.
Los más de cuatro mil años de relación registrada entre el ser humano y la muerte voluntaria no parecen aportar muchas certezas; recogiendo la relación entre ambos elementos a lo largo del tiempo y el modo en que esta relación ha sido descrita, parece arriesgado, por reduccionista y parcial, circunscribir el suicidio únicamente al campo de la psicopatología, del pensamiento o de la literatura. Las hipótesis de la localización física del pensamiento en la cabeza permitieron una primera aproximación a los procesos mentales y a su representación; de hecho, se han descrito casos de autodestrucción en animales desde los griegos clásicos hasta el Romanticismo; algunos son ciertamente fantasiosos, pero otros parecen avanzar y justificar el suicidio; sin embargo, la figura del suicida siempre ha provocado rechazo entre la comunidad humana.
Ramón Andrés, reputado musicólogo y ocasional ensayista social, hace un recuento histórico, empezando por Egipto y Mesopotamia y terminando en la primera mitad del siglo XX, de la dispar consideración del suicidio desde el punto de vista filosófico y literario.
En el antiguo Egipto, la tendencia suicida se entendió como provocada por una sensación de abandono del alma, que no está de acuerdo con los requerimientos del cuerpo; se trataba, en algunos casos, de acabar con el dolor y el sufrimiento provocados por esa disociación; sin las connotaciones negativas que llegarían con posterioridad ―al primer monoteísmo le faltó tiempo para establecer la figura del dios padre semítico, omnipotente, y al cual la mera existencia humana contraía con él una deuda que consistía en la propia vida―porque el mundo de los vivos es un mundo de apariencias e ilusorio.
El Antiguo Testamento, sin embargo, contiene varios ejemplos de suicidio, a menudo por cuestiones de honor, que no han sido cuestionados por la exégesis bíblica, así como tampoco lo han sido los de los primeros años de la era común, como la tragedia de Masada o los primeros mártires ―algunos, incluso, entendieron la muerte del crucificado como un modo de muerte voluntaria―, cuya muerte no es más que una forma de suicidio asistido.
El mundo greco-latino, gracias al avance de la ciencia, la técnica y la filosofía, acentúa el papel de la conciencia y de la autonomía personal y convierte al suicidio en una manifestación de la determinación íntima. Muchos jefes militares, en aras de su honor después de haber perdido una batalla; patricios, por una cuestión de relevancia social; y filósofos, por haber llegado a esa resolución a través de sus argumentos, hicieron uso del suicidio como forma noble de dar fin a la vida.
En la Edad Media, el oscurantismo y el poder de la iglesia consiguieron cambiar esa consideración, preferentemente neutra desde el punto de vista moral. Platón y Aristóteles, con sus ideas contrarias a la muerte voluntaria, renacen en el seno del cristianismo, convenientemente reformulados según la patrística, por razones económicas y demográficas. El concilio de Toledo en el 693 declara la culpabilidad del que intenta darse muerte.
El Renacimiento, una época mucho menos idílica de lo que ha sido considerada con posterioridad, dio paso a un mundo en el que el desarrollo de la medicina, particularmente la anatomía y, como consecuencia, la intensificación del sentido de la individualidad, abrían un conjunto de posibilidades racionales que debían converger en un consenso amplio, pero los cimientos sobre los que se erigía esa nueva época se remontaban al inicio de la era común. El cisma del cristianismo, las guerras de religión y la instauración de la Santa Inquisición perpetuaron el carácter gravemente pecaminoso del suicidio, adjudicándolo a acciones provocadas por el demonio, aliado siempre con el banco contrario en todas esas controversias. Contra esa consideración del suicidio surge el misticismo, que busca en la anulación de la propia individualidad y en la fusión con dios un equivalente no pecaminoso de la cesación de la existencia. En la parte filosófica, que siempre opuso cierta resistencia a los dictados eclesiásticos, Tomás Moro, paradójicamente, fue el primero en justificar el suicidio con argumentos parecidos a los esgrimidos en la antigüedad clásica.
Michel de Montaigne, como siempre, aplica el sentido común para no condenar nada ni a nadie, dejando la opción del suicidio al libre albedrío de cada uno, al igual que Pierre Charron, su discípulo, quien considera igual de natural las ganas de vivir como el deseo de dejar de hacerlo. John Donne, al otro lado del canal, reivindica, en contra de los preceptos religiosos, la libertad de acabar con la propia vida como la prueba definitiva de la autonomía humana.
La entrada en el campo filosófico y médico de la melancolía provoca que se racionalice el tratamiento del suicidio, para el que empiezan a buscarse causas físicas; una tendencia que queda definitivamente establecida con el soberbio texto de Robert Burton Anatomía de la melancolía. A la tendencia suicida de los pensadores se añade, adelantado a su tiempo, el concepto romántico del artista, al que también se le disculpan sus devaneos con la muerte.
Entre las aportaciones más notables del siglo XVIII con respecto al estudio del suicidio fueron su consideración como circunstancia completamente personal, la libertad de poder tratarlo en cualquier foro y en cualquier situación, y la definitiva desestimación del papel que pudiera reivindicar la iglesia en su argumentación. A pesar de la firme oposición de Kant, los Enciclopedistas fueron firmes partidarios de la despenalización judicial y moral ―la religiosa, en este caso, se da por descontada― del suicidio [inciso: como sucede en otros de sus textos, el autor pierde la ecuanimidad cuando trata la época de la Ilustración, rebajando hasta límites no justificados la utilidad del texto, al que convierte, tras ese sesgo no solicitado, en un panfleto sectario nada aprovechable para el objetivo inicial propuesto: la información del lector; es curioso y sintomático que, como muestra de la división del racionalismo dentro de su propio seno, el autor cite y se adhiera a las críticas de Rousseau, el veleidoso y paranoico ginebrino].
Esa época dominada por la racionalidad fue relevada por el capcioso Romanticismo, el período de la entronización de la sinrazón y del exhibicionismo, la apoteosis de la irracionalidad y del sinsentido ―unas circunstancias de las que seguimos disfrutando en la actualidad―, la verdadera época dorada del suicidio, no en el sentido clásico sino por pura ostentación, y del hastío universal. Sin embargo, a medida que avanza el siglo XIX, se va afianzando la idea, esbozada por Burton, del origen psicopatológico del suicidio, que sería una consecuencia de un desorden mental.
Las elucubraciones mermadas de cualquier tipo de rigor, no solo el científico, y las morbosas supersticiones de Freud y sus secuaces, empeñados en la preponderancia absoluta de las razones mentalistas, arrastran sus incomprensibles galimatías verbales y mentales ―"agresión autoinyectada", "canibalismo melancólico", "omnipotencia del destino"― a lo largo de la primera mitad del siglo XX ―y de la segunda en la vecina Francia, con el debate orquestado y mantenido por el lobby psicoanalista a través de la interminable recua de sus Seminarios―, impermeables al progreso de la neuropsicología y a los avances en las técnicas exploratorias.
La filosofía de la segunda mitad del siglo XX ―Sartre, Cioran. Ricoeur, Derrida, los pensadores marxistas, Lévinas, Jaspers y Sloterdijk― bebe, directa o indirectamente, de las tesis que Albert Camus expuso en El mito de Sísifo.
Posts anteriores de la serie "Levantar la mano contra uno mismo":