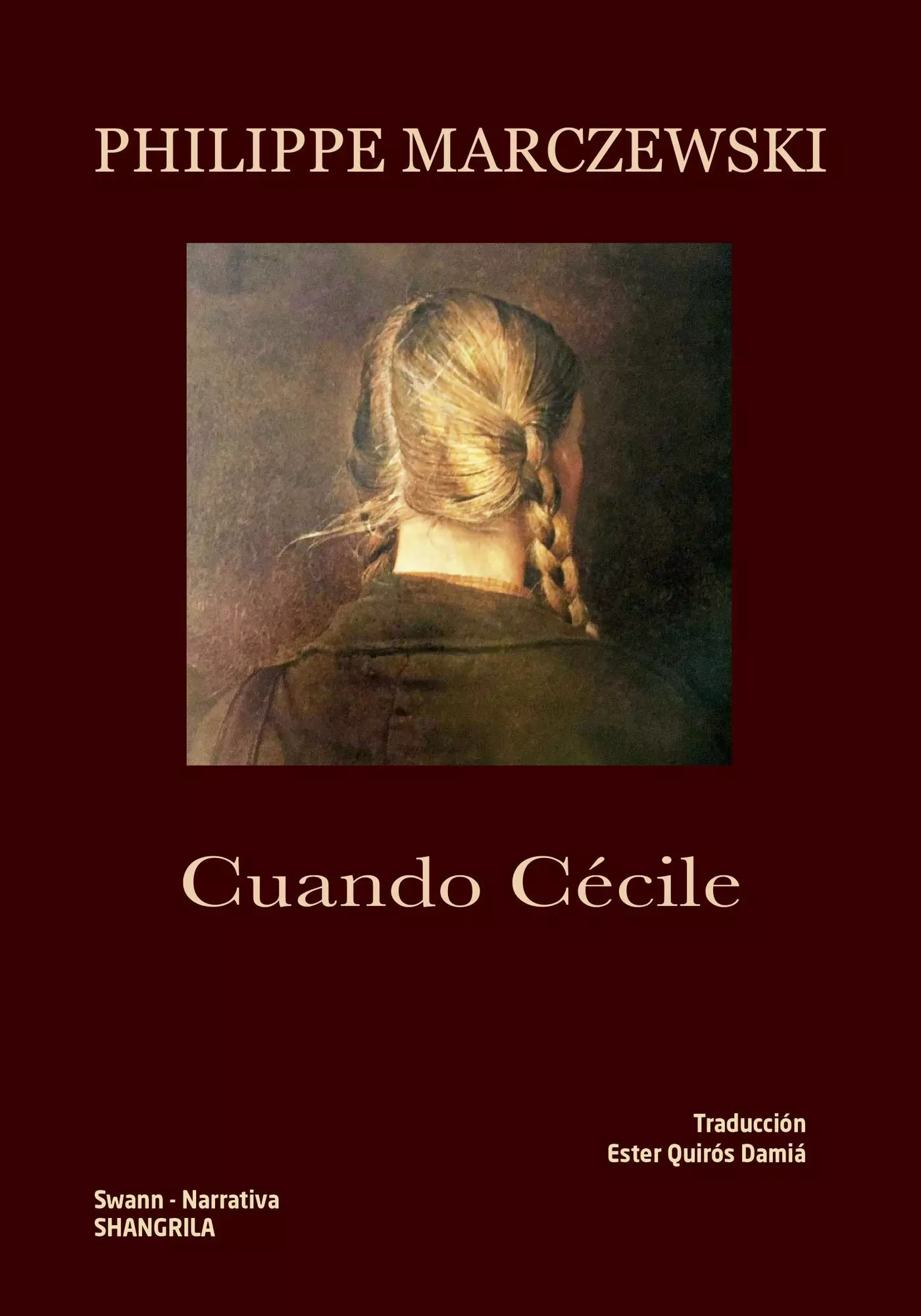«Mientras la mano de Pierre Bergounioux sostenga la pluma, la «literatura francesa» continúa».
Jean-Paul Michel (1948) es un escritor, crítico y editor francés, fundador de la editorial William Blake & Co., autor de una cincuentena de títulos, fundamentalmente de poesía, unido a Pierre Bergounioux —sobre quien dirigió un Carnet de l'Herne— por una prolongada amistad personal y por compartir origen.
La espada del caballero Descartes
Jean-Paul Michel
El precio que habrá tenido que pagar René Descartes para conseguir, ya en la madurez, el tiempo libre ininterrumpido que requiere el estudio (Une chambre en Hollande, el exilio), Pierre Bergounioux lo habrá satisfecho al no haber abandonado casi nunca, a lo largo de su vida, su mesa de escribir con la discreción que conocemos, a seis leguas de París. Esta forma de lidiar con la vida habrá dado amplitud y continuidad a una obra que, muy pronto se dio cuenta, requería ese retiro: «La rica vida social, el gusto por la conversación, si uno no tiene cuidado, no permiten trabajar como se debe, (...) sin interrupción, solo». No se observa en él la menor huella de arrepentimiento, en este asunto, respecto al camino elegido: ni remordimientos, ni desfallecimiento, ni ausencia de sí mismo.
Todo aquel que haya probado la sustancia exquisita de esa obra ya no podrá confundirse. Pertenece al orden de esas realidades a las que nada puede dar acceso con exactitud si no es la práctica directa, personal, persistente.
Ninguna «presentación» podrá «presentar» jamás ninguna obra con la suficiente integridad como aquella con que la obra se «presenta» a sí misma. Lo que una obra dice, exactamente, no podrá decirse jamás de ninguna otra manera. «Para saber a qué sabe una pera —escribe Hegel— hay que morderla». Por eso necesitamos obras de arte: exigen, por nuestra parte, el sabor de la experiencia, cuando no la audacia de una aventura.
Formulemos el deseo, esta noche, de que todo el mundo acuda a la obra de Pierre por lo que es, con el fin de tomar posesión real de ella, por cuenta propia: cincuenta y cuatro títulos, alrededor de dos tercios de relatos, un tercio de ensayos críticos, a los que hay que añadir las más de dos mil páginas de los Carnets (que sin duda son aún más pesados); la unidad de tema, de tono, de medios, de objetivo, de uno de esos grandes conjuntos, tan característicos de la historia de las letras, en Francia, desde Montaigne, donde el estilo define al pensamiento y el pensamiento, el estilo.
Esta unidad se aprecia en la dimensión memorialística de la obra: desde los más pequeños acontecimientos de la vida cotidiana hasta el aliento de la gran Historia; la pluma obedece a una única máxima, la plasmación escrupulosa de los hechos sentidos: «Yo estuve allí. Tal cosa (…) sucedió».
Pierre Bergounioux, un niño de Corrèze, quiso ser testigo del fin de la sociedad rural tradicional, que, lentamente estructurada por las revoluciones culturales sucesivas desde el Neolítico, llegará a su fin ante nuestros propios ojos, en apenas una o dos décadas, a principios de los años sesenta, liberando de su anticuado apego a la gleba al sesenta por ciento de la población del país. La generación a la que se prometieron las aventuras abstractas de la existencia urbana, el trabajo asalariado y las disociaciones del concepto aplicadas a todos los aspectos de la supervivencia. Hablará de la sorpresa, del entusiasmo y, enseguida, del dolor que le causó.
El relato de convulsiones tan considerables, efectuado con semejante nivel de información, ya tendría valor sociológico, incluso si Pierre no hubiera elevado, en un solo movimiento, estas empresas del saber al registro de la obra de arte: la gracia y la certeza de un movimiento que empareja lo verdadero y lo bello; la delicadeza de las inflexiones y la solidez de las referencias; la precisión del léxico del saber especializado convocado en cada página prestando apoyo a la hermosa energía del impulso moral: la unidad de lo subjetivo y lo objetivo, el gran estilo.
Si la historia y la sociología han encontrado, sin lugar a dudas, en Pierre Bergounioux un testigo digno de confianza, la literatura habrá, con la misma seguridad, en cuanto a estas aventuras del conocimiento, ganado un Maestro. Lo que podría no haber sido más que una constatación desligada de los hechos se ha encontrado coloreado, improbablemente, con todas las luces de un sol activo, cargado de potencial, irradiando enérgicamente en el orden del deslumbramiento de lo bello, así como de las esperanzas de una vida más grande.
En beneficio de cualquiera que se planteara el proyecto de producir la verdad de «lo que es» con la pluma en la mano, Ponge reiteró, en su Malherbe², en 1965, esta observación tan adecuada para desalentar a los talentos con recursos insuficientes: «Para que un texto, ya lo he dicho una vez, y se me perdonará que me crea en el deber de decirlo de nuevo, para que un texto pueda, de la manera que sea, pretender dar cuenta de una realidad en el mundo de la extensión (o del tiempo), es decir, del mundo exterior, debe alcanzar primero la realidad de su propio mundo, el mundo de los textos, que conoce otras leyes. Leyes de las que sólo ciertas obras maestras antiguas pueden dar una idea».
Pierre Bergounioux «habrá alcanzado la realidad de su propio mundo», el mundo de la expresión artística de la verdad, que «conoce otras leyes», y leyes que él conoce; leyes de las que «sólo ciertas obras maestras antiguas podían dar la idea». Esas obras maestras, se habrá relacionado con ellas durante mucho tiempo.
Es a estos méritos en el ámbito del arte a los que la obra valdrá por mucho tiempo como representación de aquello de lo que se constuyó en testigo, en el primer orden del «mundo de la extensión (o del tiempo), es decir, del mundo exterior»: las crueles realidades del exterior, que no dejaron de ser también su preocupación expresa.
¿Debo decir que, a nuestro juicio de amantes de la forma no menos que del corazón y de la verdad en las Letras, su primer hecho de armas habrá sido el de desoxidar, en nuestros días, esa vieja espada algo abandonada, la espada del caballero Descartes? Él pondrá un punto de honor, en su esgrima con la apariencia, al utilizarla entre los modernos como ningún otro. Esa frase firme, viva, medida, la reanimará, la simplificará, la armará con los léxicos más eruditos, del mismo modo que hace resonar, también, las cadencias de nuestro presente.
Nuestro explorador avanza a grandes zancadas. Su paso es seguro. Su respiración, regular. Tiene lo que hace falta para llegar lejos. Sobre todo porque su empuje, la claridad de sus puntos de vista, la audacia de sus intenciones, descansan sobre sólidos cimientos. Se ha curtido en compañía de geólogos y naturalistas, historiadores de la École des Annales³, de estadísticos económicos (de los fisiócratas a Adam Smith y Marx), de teóricos del Estado (de Aristóteles a Montesquieu y más allá), de ingenieros, de geómetras, de agrónomos, de epistemólogos. Es maravilloso verlo saltar de Turgot a Marx, de Montesquieu a Max Weber, de Hobbes a Hume, de Kant a Husserl.
Tantos saberes, oportunamente movilizados, dan forma al sustrato de notas tomadas en vivo. Geología, entomología, economía monetaria, técnicas de fundición, detalles de los sistemas de armamento de las fortalezas volantes, estructuras y propiedades de los dispositivos lógicos, condensados en unas pocas páginas de considerandos límpidos, que llevan las observaciones más audaces hasta sus últimas consecuencias con la regularidad de las disposiciones narrativas más refinadas. La delicadeza de las evocaciones hace su trabajo. La parquedad de los rendimientos por hectárea hace el suyo. Este refinado poeta es nuestro más elegante enciclopedista.
Pierre Bergounioux parece haber surgido de épocas agotadas, lastradas por el peso de la culpa y de las derrotas catastróficas que las generaciones anteriores tuvieron que pagar con la moneda de la desesperación. Procedente de su lejana provincia, poco comprometido con las luchas de facciones, nuestro héroe enarbola, a principios de los años ochenta, los colores de la más viva y de la más sólida exigencia de claridad, de distinción, de vigor, en que siempre consistió el arte de escribir. Su sensibilidad personal, que es extrema, ha hecho el resto.
La suerte, a veces, sonríe a los inocentes. Desde Catherine, su primer libro, publicado por Gallimard en 1984, en la misma proporción en que avanza en edad, le veo rejuvenecer, recorriendo como hacia atrás el camino fatal: caminando cada día más claramente hacia una juventud más decidida. Debemos a ese don inestimable del destino poder saludar en él, esta noche, a ese escholier limosin⁴ de seis veces diez años de edad, en la cima de su presteza y de su entusiasmo, aplaudiendo con el mismo vigor deslumbrante a Faulkner, a Descartes, a Hegel, a Flaubert, a Husserl, a Beckett.
La trayectoria de los libros de Pierre es la de aquel eterno retorno de las primeras mañanas. Pondré sólo un ejemplo: su más flagrante testimonio de juventud belicosa, su obra maestra militar, B 17-G, la llave que nos abre la puerta a una comprensión sensible de la guerra moderna, debería formar parte de sus últimos libros, si no fuera por la deslumbrante reserva de fuerza revelada por la publicación sorpresa de los miles de páginas de los Carnets¹, que la valerosa editorial Verdier tuvo que publicar en papel biblia porque la enormidad del conjunto los habría hecho difíciles de manejar, volumétricamente hablando.
En una reciente meditación en forma de homenaje a Julien Gracq⁵, Pierre Bergounioux ha creído poder, como el testigo lúcido que se considera del fin de las civilizaciones, cerrar, junto con el autor de Le Rivage des Syrtes, el destino del momento francés en las Letras. Tendría objeciones a este diagnóstico. Pero en lugar de discutir aquí sobre verdades de sentimiento más que sobre verdades de hecho (ya que estos hechos no existen), en lo que concierne a los múltiples mañanas posibles de esta lengua y de sus artes, solo plantearé, con carácter provisiona, ante él, con humildad, esta petición, que evidentemente es el menos capaz de satisfacer (estando en la ventana, ¿cómo podría verse a sí mismo pasar por la calle?): que aceptara, suponiendo que la literatura en lengua francesa esté inmersa en su último acto, retrasar aún un poco la publicación del certificado de defunción. Lo suficiente, en cualquier caso, para que podamos admitirle, aún vivo, in extremis, en la brillante cohorte de los sostenedores de la causa, ya que todos hemos podido constatar, por experiencia cierta, con la mayor claridad y distinción, esto, que pertenece al orden de los hechos: mientras la mano de Pierre Bergounioux sostenga la pluma, la «literatura francesa» continúa. Y con ella el pensamiento, la veracidad, la nobleza de una elevada voluntad, el fuego que nos hará seguir amando a Montaigne, al duque de Saint-Simon, a René Descartes y a Pascal. Añádase un puñado de condenados que nos han llegado al corazón, de Rousseau a Flaubert, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Proust e incluso Gracq: el legado corre, muy vivo, hasta él. Que acepte el augurio, esta noche, en esta hermosa Casa, bajo los estimados auspicios de la Société des Amis et Lecteurs de Roger Caillois.
Notas
1. En 2009, año en que pronunció este discurso, se había publicado los dos primeros volúmenes de los Carnets de notes: 1980-1990 (951 páginas) y 1991-2000 (1261 páginas).
2. Pour un Malherbe. Francis Ponge. Gallimard, 1965. La cita posterior corresponde a la página 36.
3. La École des Annales es una corriente historicista francesa fundada a finales de los años 1920 caracterizada por el uso de métodos interdisciplinarios y por un firme rechazo de la historia política.
4. Calificación dada por François Rabelais a un advenedizo en un episodio narrado en el capítulo V de Pantagruel.
5. Deux écrivains français, essai sur Julien Gracq et Claude Simon. Éditions Fario, 2010.
Traducción del discurso pronunciado por Jean-Paul Michel en la entrega del premio Roger Caillois a Pierre Bergounioux, el 3 de marzo de 2009 en la Maison de l'Amérique latine, publicado en el volumen colectivo À propos de Pierre Bergounioux. VV. AA. Préau des collines, 11 (2010).
Como todo el contenido de este blog, este artículo está publicado bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España